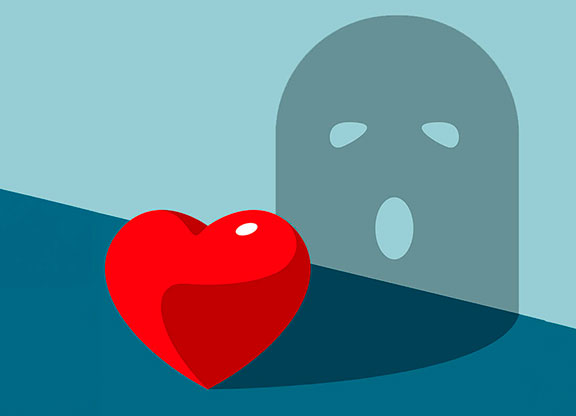La cuarta frase del Señor en la cruz.

Desde la sexta hora a la novena reinó la oscuridad sobre la tierra. El grito: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”, provino de en medio de las tinieblas, de modo que no sabemos todo lo que sucedió en la cruz ni somos capaces de comprender la profundidad del momento. Que bueno sería que esto contribuya a que los hijos de Dios comprendan su responsabilidad frente a su Salvador y Señor. ¿Cuánto amor deberíamos mostrar a aquel que nos salvó de la ira de Dios?
La cruz del Gólgota revela toda la verdad acerca de la santidad de Dios y lo terrible del pecado. No existe ninguna posibilidad de que un pecador por sí mismo pueda acercarse a Dios. En Isaías 6:3, 5 leemos: “Y el uno al otro daba voces, diciendo: ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria! […]. Entonces dije: ¡Ay de mí! Que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos”. Por otra parte, 1 Timoteo 6:16 dice: “El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén”.
El pecado ya ocasionó mucho mal y cada vez genera más daño. Dios jamás lo acepta. En pleno siglo xxi, sigue siendo el pecado la principal razón de la crisis: familias desesperadas, matrimonios rotos, hijos que sufren y cargan con todas las consecuencias, interminables lágrimas y mucho sufrimiento –todo por causa del pecado–. Donde reina el pecado o se peca, Dios no está presente: Dios y el pecado no se mezclan: “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Is. 59:1-2).
No justifiquemos el pecado llamándolo debilidad o diciendo “todo el mundo se equivoca”: pecado es pecado, mentira es mentira. Dios perdona, pero su perdón tiene un precio. La siguiente ilustración clarifica este concepto:
Una joven fue arrestada por exceso de velocidad, por lo que tuvo que comparecer ante el juez. El magistrado leyó la acusación ante el tribunal y determinó el fallo: 500 dólares de multa o diez días de cárcel. La joven no tenía el dinero para pagar la pena y se había paralizado ante la posibilidad de pasar diez días presa. Sin embargo, para sorpresa de todos, algo admirable sucedió. El juez se puso de pie, se quitó su toga y caminó hacia la joven. Sacó su billetera, retiró quinientos dólares y pagó su multa. De este modo, la muchacha quedó libre. La explicación de por qué el magistrado actuó de este modo fue que ¡el juez también era el padre de la joven!
Él amaba a su hija, pero al mismo tiempo era un buen juez que no podía tan solo ignorar las exigencias de la ley o dejarla sin efecto, más allá de ser padre y amar a su hija. Si hubiera actuado de esa forma, no habría sido un juez honrado y digno de confianza.
Esta ilustración muestra, en cierto sentido, lo que Dios hizo por nosotros: él pagó el precio para que su ley no fuese ignorada o anulada y ser a su vez misericordioso con el pecador, con el fin de que este no cargara con las consecuencias del pecado. Esto lo hizo por medio de su único Hijo, Jesucristo, como nos enseña la Escritura:
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ro. 8:1-4.
Dios no puede aceptar al humano en su condición pecaminosa. El hombre que crea que puede estar de pie ante Dios, fundamentado en algo diferente a la obra que Cristo hizo a su favor, se engaña a sí mismo y blasfema contra Dios. Aquellos que insisten en poner su fe en las buenas obras, se convierten en enemigos de la cruz de Cristo.
El grito de Jesús: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”, evidencia lo siguiente: “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios” (2 Co. 5:21).
El pecado le fue impuesto, a pesar de ser inocente. Él tomó nuestro lugar. Mis pecados y los tuyos mataron al Señor Jesús y, por amor a nosotros, sufrió el castigo.
Sin sangre no hay perdón. Si se cometió un pecado, es necesario un sacrificio para quitarlo. El Antiguo Testamento nos enseña que debemos tener una consciencia profunda acerca de la necesidad de la sustitución, para que el humano pecaminoso se acerque al Dios vivo. Esta es la razón por la cual la Biblia hace 374 menciones sobre el sacrificio sustitutivo que posibilita al ser humano el acceso a Dios. El Nuevo Testamento dice de manera clara que el sacrificio más grande, del que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron un presagio, fue consumado de una vez por todas en Jesucristo.
Vemos en el tabernáculo una ilustración de lo que sucedió en la cruz. Todo aquel que quería acercarse a Dios, llevaba un animal, tal vez criado durante un largo tiempo, el cual moría en su lugar. El animal era inocente, no había hecho nada para merecer la muerte. ¡Jesús pagó por una acción que nunca cometió! El animal debía morir para que la persona alcanzara el perdón de sus pecados.
¡Por eso Dios odia el pecado y detesta todo lo vinculado a este, pues el pecado es destructivo!
En octubre de 1951, en un laboratorio nuclear de Oak Ridge, en los Estados Unidos, se comprobó un misterioso robo. Algunos gramos del valioso plutonio habían desaparecido sin dejar rastros. Se sospechaba del trabajo de espías internacionales, pero las investigaciones policiales no arrojaban resultados. Recién dieciocho meses más tarde se descubrió al ladrón. Un día el secretario técnico del centro, Antony Rurrow, cayó enfermo. El diagnóstico médico decía que Rurrow sufría enfermedad por radiación. Las arterias del corazón estaban muy dañadas, por lo que difícilmente hubiese enfermado en el laboratorio: las medidas de seguridad lo garantizaban. La conclusión era inevitable: Rurrow era el ladrón del valioso plutonio de octubre de 1951. Durante el interrogatorio lo admitió todo. Este técnico no estaba al servicio de un poder político enemigo, sino que tan solo quería hacerse rico. Tenía la intención de vender el material al médico o erudito “adecuado”, pero el comprador nunca apareció. Decidió entonces guardar esta peligrosa sustancia en una pequeña caja debajo de su cama –y así destruyó su vida–. Los médicos dijeron que sus días estaban contados, pues tanto la cura como el medicamento para aliviar el dolor, aún no habían sido descubiertos. Rurrow tuvo que ver cómo su cuerpo se destruía sin poder evitarlo. Murió como un “alma” de 41 kg. Aunque podamos esconder algo a las personas, nada queda oculto delante de Dios. Rurrow pesaba tan solo 41 kg, sin embargo, ni él mismo sabía la razón de su perdida de peso. La mayoría de las personas no quieren admitir que el pecado los está destruyendo.
En Proverbios 14:34 leemos: “La justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las naciones”.
Ernst Kraft
Extracto de Jesus hat das letzte Wort (Jesús tiene la última palabra), disponible en la editorial Llamada de Medianoche.